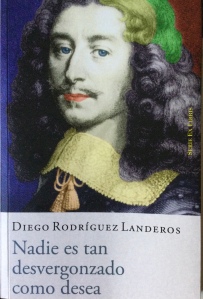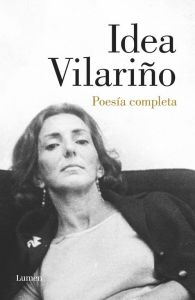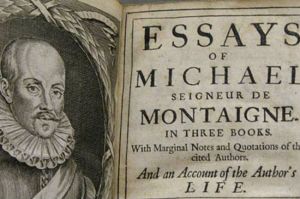La literatura, en buena medida, es reescritura de la realidad; también es reescritura de obras literarias que han modelado o reflejado el imaginario de la colectividad. Es su manera de dialogar con el mundo real y el de la ficción, cuyas fronteras a veces se desvanecen en la mente del lector. No solo la filosofía es, como suele decirse, una nota al pie de las obras de Platón, sino que la literatura es, sobre todo, una conversación inagotable con Homero y la tradición que fundó. La reescritura literaria se origina por la riqueza del texto original, por las innumerables interpretaciones que produce y por lo entrañable que resultan sus personajes, quienes pasan a formar parte de nuestras vidas.
De esa práctica, de ese reescribir dialogando con héroes o heroínas literarias surge la nueva novela de Miguel Tapia (Culiacán, Sinaloa, 1972), Del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate (Ediciones ERA / Universidad Autónoma de Sinaloa, 2023), cuyas primeras líneas no dejan duda de la fuente de inspiración: “Por allá del rumbo de La Noria, en un rincón que nadie recuerda porque a nadie le conviene acordarse, vivía un serrano grande y feo, callado y fuerte como se debe, de los de hombro ancho y nalga plana, barriga sobre el cinto y el paso atrabancado del que sólo sabe ir padelante”.
Desde la primera página, como sucede con El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, entramos en el maravilloso mundo de Enrique, el Quicón Uriate de Cuescamula, un serrano güero de ojos, prieto, taciturno y dado a la parranda con sotol, con “una mano que abarcaba la jeta de cualquiera y una trompada que a falta de tino tenía efecto: nadie se levantaba a recibir la segunda. Y así como era franca la gaznatada era también sincero el bato …”. Con esta concisión y eficacia Miguel Tapia nos dibuja con palabras a su personaje principal, el Quicón o Quicote, y hace lo mismo con quien será el infortunado escudero y asistente en las aventuras justicieras que pronto emprenderán, el Socho Gaitán, chaparro, panzón, hambriento, huevón, pero no tonto.
En la novela de Don Quijote nos enteramos de que el desgarbado hidalgo se enfrascó tanto en la lectura de libros de caballerías, leyendo en las noches y en los días, que “del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros …”, y en ese mundo fantasioso vivió. De igual forma, el serrano silencioso que era el Quicón Uriate se aficionó a escuchar y coleccionar corridos en casetes, a grabárselos en la memoria como si de tesoros audibles se tratara, a vivir en ellos o a través de ellos, a refugiarse en sus historias. Las canciones de Los Alegres de Terán, Los Cadetes de Linares, Los Relámpagos del Norte, Los Invasores de Nuevo León, Los Tigres del Norte, por mencionar unos cuantos, habitaban su cabeza. Y fue así como el Quicón, de tanto repetir y recrear corridos, también se le secó el cerebro y se deschavetó por completo.
Impulsado por las aventuras de gloria que cantaban los chirrines de la región acerca de “hombres bragados y entrones, paisanos y compas casi”, el Quicón sale en busca de sus propias historias que luego serían recordadas, según su perturbado juicio, en corridos famosos como los que conocía de memoria. Desde el inicio de su accidentado periplo, de la sierra al valle sinaloenses, lo acompaña su primo el Socho, no tanto por voluntad propia, sino para cumplir con el encargo que le había pedido la Juana, madre del Quicón: llevar de vuelta a casa al primo loco. Una misión imposible.
Entre sotos, arroyos, abetos, pinos chaparros, nopales, sauces llorones, asfalto y costa, el Quicón se enfrentará, con el Socho siempre escondido detrás, a las más disparatadas batallas, algunas reales y otras producto de la imaginación de nuestro héroe ranchero, y a distintos rivales, desde el bravucón Copete de Oro, que fue vencido con una gaznatada del Quicón, tres mujeres hoscas y pendencieras, unos guachos despistados, un grupo de sicarios y su camioneta gris, el sargento Membrillos, pero también un rebaño de chivos que la cabeza trastornada confundió con contrabandistas legendarios como Pedro Márquez y su novia, Camelia la Tejana y Arturo Favila. Mientras más avanzaban en su camino, más crecía el delirio del Quicote, creyendo luchar contra un ejército de mercenarios cuando en realidad se trataba de un tractor remolcando una enorme fumigadora.
Así transcurrían los días y las noches de nuestra pareja de aventureros, en una comedia de absurdos en la que, sin embargo, el Quicón Uriate de Cuescamula, “hombre derecho y enderezador de malnacidos”, tenía como propósito “hacer ver que, ante los prepotentes, ante los deshonestos y abusones, ante los huevones y ablandados, todavía quedan hombres de una pieza, humildes y agradecidos, sinceros …” y eso debía cantar su corrido.
Escrita de principio a fin con humor e ironía, con un lenguaje en voz de los personajes lleno de regionalismos en sus diálogos, con canciones y corridos intercalados entre capítulos, y narrada por una tercera persona omnisciente en un español que a veces nos hace sentir en otra época y otro lugar (“en pasando apenas la altura de la plazuela”, “el sotol más ponedor de que nota se tenga”, “aquel quejido de tan jotillos modos”, “tragado que hubo el último sorbo de consomé”), la novela de Miguel Tapia es también una exploración del corrido como vía de acceso a una dimensión “de verdad revelada”, un género musical que narra y nace “de la vida misma, del sudor y la sangre de hombres valientes”, porque lo que cuenta “para que el corrido viva tanto como la leyenda de quienes lo inspiran”, según nuestro héroe, “es que hombre y canción sean uno mismo, nacidos de su tierra y de su gente y por ellos hechos y acabados”. Los buenos corridos, pues, están para contar la verdad. Lo cual es una ilusión, porque la verdad del corrido se construye en el mismo corrido como una autorreferencia, aunque aluda a la realidad. Son como la ficción, en la cual los lectores “tenemos la sensación de que el mundo ficticio que descubrimos es más real que el propio mundo real” (Orhan Pamuk).
Así como los lectores sustituimos la realidad por las novelas que leemos, el Quicón sustituyó su mundo por otro en el que los hombres “encima de más bravos, eran más de fiar”. Perdió la cordura, habitó su propio universo y ganó la gloria en forma de corrido gracias a la divertida e inteligente pluma del escritor sinaloense Miguel Tapia. Un verdadero homenaje en clave norteña al inolvidable personaje de Cervantes.